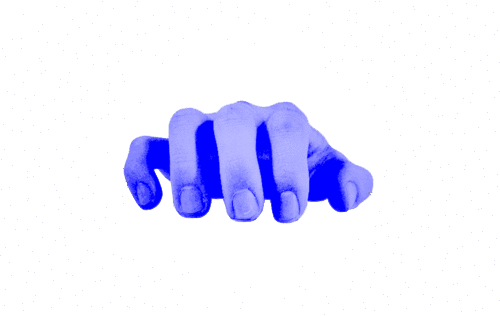LA LUZ DE NUESTRA ÉPOCA: ANTHONY DOD MANTLE
Entre las producciones que han contado en los últimos años con Anthony Dod Mantle como director de fotografía, figuran dos de especial interés: Snowden (2016), de Oliver Stone, y T2: Trainspotting (2017), de Danny Boyle. Una y otra son reflejos más o menos conscientes de títulos capitales en las filmografías de sus autores: Nacido el 4 de julio (1989) en el caso de Stone, Trainspotting (1996) en el de Boyle. Aquellas películas se gestaron en un momento crítico para la imagen: la explosión de lo digital, el período de bonanza política y socioeconómica que siguió a la caída del muro de Berlín, y, paradoja o no, una conciencia social temprana opuesta a los excesos de la globalización, que desembocó en 1999 en la Batalla de Seattle. Stone y Boyle simbolizaron al respecto actitudes creativas diferentes.
 El director de Nacido el 4 de julio y Snowden, hijo espiritual de la contracultura de los años sesenta, que caló en él mientras combatía en Vietnam, devino a su vez a partir de Platoon (1986) enseña crítica para la Generación X. Su idealismo contra el complejo industrial-militar estadounidense, sus arengas anti establishment, hicieron de él representante eximio de la paranoia pop
El director de Nacido el 4 de julio y Snowden, hijo espiritual de la contracultura de los años sesenta, que caló en él mientras combatía en Vietnam, devino a su vez a partir de Platoon (1986) enseña crítica para la Generación X. Su idealismo contra el complejo industrial-militar estadounidense, sus arengas anti establishment, hicieron de él representante eximio de la paranoia pop  imperante en aquel momento, y de lo que Robert Hughes denominó la cultura de la queja, de nuevo al alza hoy por hoy. Danny Boyle, por el contrario, hizo ostentación desde su ópera prima, Tumba abierta (1994), de la otra cara de la moneda ideológica que circuló durante los noventa: el relativismo posmoderno, el hedonismo milenarista, el acceso a la cultura del
imperante en aquel momento, y de lo que Robert Hughes denominó la cultura de la queja, de nuevo al alza hoy por hoy. Danny Boyle, por el contrario, hizo ostentación desde su ópera prima, Tumba abierta (1994), de la otra cara de la moneda ideológica que circuló durante los noventa: el relativismo posmoderno, el hedonismo milenarista, el acceso a la cultura del  bienestar de clases sociales desfavorecidas entre las que el mismo realizador se había criado. Un acceso generacional que dio de lado cualquier atisbo de falsedad moral para abrazar el consumismo y lo posibilista. Las películas de Boyle están protagonizadas por buenos salvajes que no tienen nada de buenos.
bienestar de clases sociales desfavorecidas entre las que el mismo realizador se había criado. Un acceso generacional que dio de lado cualquier atisbo de falsedad moral para abrazar el consumismo y lo posibilista. Las películas de Boyle están protagonizadas por buenos salvajes que no tienen nada de buenos.
Trainspotting, su película más célebre junto a Slumdog Millionaire (2008), es buen ejemplo de todo ello. Las andanzas de Renton (Ewan McGregor) y sus amigos heroinómanos por una Edimburgo en la que eclosionaba por entonces su distrito financiero,
personificaron la transición desde un ánimo juvenil post-punk a la cultura del club y el after, preludio a una vida mucho más aseada de lo que podía esperarse unos años atrás. Una vida que el protagonista de la película abrazaba con la ética cínica del superviviente:
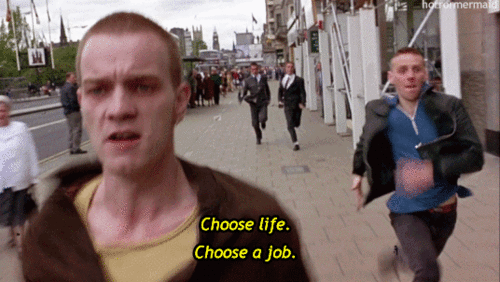
“Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas.”

Frente al estilo torrencial y agresivo, sublimación de una cosmogonía popular, que Irvine Welsh aplicó a la novela en que se basa, Boyle y el guionista John Hodge otorgaron a los fotogramas de Trainspotting una consistencia rítmica, candente, en cuyo impacto tuvieron mucho que ver, lógicamente, el montaje de Masahiro Hirakubo y la fotografía de Brian Tufano, que Boyle deseaba homenajease la de Andrzej Sekula para Reservoir Dogs  (1992) y Pulp Fiction (1994). Así pues, la textura misma de las imágenes de Tufano, ajena en gran medida a la escuela del realismo social británico, traicionaba a los personajes y sus derivas, como Renton traiciona a sus amigos: “la irreverencia estilizada de Trainspotting tiene algo de turística, preserva una distancia de seguridad voyeurística respecto de los problemas reales que aborda“ (Janet Maslin).
(1992) y Pulp Fiction (1994). Así pues, la textura misma de las imágenes de Tufano, ajena en gran medida a la escuela del realismo social británico, traicionaba a los personajes y sus derivas, como Renton traiciona a sus amigos: “la irreverencia estilizada de Trainspotting tiene algo de turística, preserva una distancia de seguridad voyeurística respecto de los problemas reales que aborda“ (Janet Maslin).

Oliver Stone tampoco estuvo interesado en lo realista a la hora de rodar Nacido el 4 de julio, como no lo había estado en Platoon ni lo estaría en su Capilla Sixtina particular, JFK (1991). El idealismo señalado a propósito de su obra no ha supuesto una forma de compromiso con cuanto le rodea, sino de autorrealización personal, cuyo trasfondo tiene que ver aún, pese a las apariencias, con la filosofía del éxito y la consumación del sueño americano. Stone ha deconstruido y reinventado el imaginario heroico estadounidense oficial, a través de criaturas de ficción que sucumben al mismo y se reinventan tras la caída, la pérdida de su inocencia, para asaltar otro tipo de pedestales.

Por tanto, si en las películas de Danny Boyle el ascenso de los personajes tiene que ver con el sempiterno problema inglés de las clases, en Stone se halla ligado a lo mítico y lo patriótico. Así sucede en Nacido el 4 de julio, historia basada en
hechos reales sobre un superpatriota en su juventud, Ron Kovic (1946), que, tras quedar paralítico en 1968 a consecuencia de un enfrentamiento militar con norvietnamitas en My Loc, devino activista apasionado contra la guerra, que, todavía en 2003, con cerca de setenta años, tenía fuerzas para liderar con su silla de ruedas una protesta en Londres contra la visita a la ciudad de George W. Bush, responsable de la invasión de Irak ese mismo año.

En Nacido el 4 de julio, Stone transforma las vivencias de Kovic, que ya habían inspirado El regreso (Coming Home. Hal Ashby, 1978), en una odisea tortuosa y épica en torno a nuevas masculinidades y maneras inéditas de honrar las barras y las estrellas. En la reinvención del ser norteamericano que propone la película, resultan fundamentales el protagonismo de Tom Cruise, la elegíaca banda sonora de John Williams, y la fotografía de Robert Richardson.
En Trainspotting, Brian Tufano optó por manejables cámaras Aaton y Arriflex, y por un formato 1.85:1, que  brindaba una mayor cordialidad a lo que retrataba el encuadre.
brindaba una mayor cordialidad a lo que retrataba el encuadre.
En el caso de Nacido el 4 de julio, Richardon se había decantado por lentes y cámaras Panavision y, por primera vez en su carrera, el formato 2.35:1 —2.20:1 para las copias que se positivaron en 70 mm—.
El relato adquirió cualidades fotográficas bigger than life, legendarias, de ampulosidad atravesada por lo lírico y lo sombrío. Ron Kovic fue educado en la fe católica, y Pauline Kael equiparó sus peripecias en el filme de Stone “al recorrido por las estaciones de un via crucis, que culminan con su resurrección en el fundido en blanco del último plano”.


¿Qué hacía en aquella época Anthony Dod Mantle? De origen británico, se limita durante la primera mitad de los años noventa a ganarse la vida en la industria cinematográfica danesa, hasta que se cruzan en su camino Thomas Vinterberg y, por extensión, el Dogma 95. Mantle es uno de los pilares del movimiento formulado por Vinterberg y Lars von Trier, gracias a su labor como director de fotografía para filmes como Celebración (1998), Mifune (1999) y Julien Donkey-Boy (1999).
El Dogma 95 fue caricaturizado en su momento, y hoy no se tiene muy presente. Pero constituyó una de las puntas de lanza argumentales para legitimar la democratización a la hora de producir y distribuir la imagen, que, vía el digital e Internet, tendría lugar en el periodo de entresiglos.

El trabajo de Mantle, de hecho, es fundamental si se pretende seguir el rastro a la normalización de la fotografía digital en el ámbito del cine tanto mayoritario como de prestigio. “Unos días antes de que rodásemos Celebración”, explicaba en 2003, “ya tenía la sensación de que estábamos tras la pista de algo significativo, excepcional (…) un territorio inexplorado, una tecnología que descubríamos e íbamos a hacer evolucionar película a película (…) la gente le tiene miedo a lo novedoso, a lo impredecible. Me cuesta entenderlo, porque, debido a las condiciones en que se origina, la base misma del lenguaje cinematográfico exige su constante renovación”.
El trabajo de Mantle, de hecho, es fundamental si se pretende seguir el rastro a la normalización de la fotografía 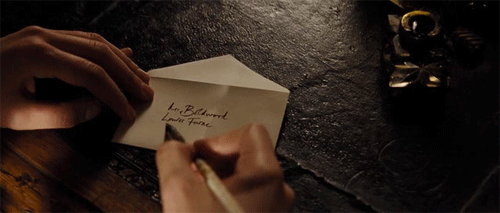 digital en el ámbito del cine tanto mayoritario como de prestigio.
digital en el ámbito del cine tanto mayoritario como de prestigio.
“Unos días antes de que rodásemos Celebración”, explicaba en 2003, “ya tenía la sensación de que estábamos tras la pista de algo significativo, excepcional (…) un territorio inexplorado, una tecnología que descubríamos e íbamos a hacer evolucionar película a película (…) la gente le tiene miedo a lo novedoso, a lo impredecible.
Me cuesta entenderlo, porque, debido a las condiciones en que se origina, la base misma del lenguaje cinematográfico exige su constante renovación”.

Mantle ha sido fiel a esa filosofía tanto en sus colaboraciones reiteradas con determinados cineastas —Vintenberg, Lars von Trier, Boyle— como cuando se ha implicado en producciones comerciales —Dredd (2012), En el corazón del mar (2015)—. Su mirar heterodoxo, sin embargo, pivota sobre tres ejes esenciales… La revelación de las interioridades psicológicas de los personajes mediante la gestión de la luz y el color. El hallazgo del “alfabeto” visual que permitirá expresarse a la película con plenitud. Y la comprensión de que, si un fotograma transmitía una certeza, al tratarse de una impregnación en celuloide del mundo sensible, el píxel es una traducción de ese mundo a otro código que responde a los principios de lo volátil, la simulación y lo irresoluto.
 Algo que, lógicamente, ha tenido secuelas profundas para la identidad cuando ha tratado de reconocer sus perfiles en los compuestos por la imagen. A propósito de las plataformas y dispositivos donde podía llegar a verse en la actualidad su trabajo, Mantle ofrecía en 2009
Algo que, lógicamente, ha tenido secuelas profundas para la identidad cuando ha tratado de reconocer sus perfiles en los compuestos por la imagen. A propósito de las plataformas y dispositivos donde podía llegar a verse en la actualidad su trabajo, Mantle ofrecía en 2009  una reflexión que iba más allá de lo profesional y lo artístico para apelar a su, a nuestra, relación presente con la imagen, y sus implicaciones existenciales. “Eres uno de los pocos ganadores del Oscar a la mejor dirección de fotografía a quien no le importa que disfruten de tu labor en YouTube”, se le comentaba. “A mí me gusta YouTube. En cualquier caso, no tengo ninguna manera de controlar sus contenidos, así que lo mejor es relajarse y disfrutarlo”.
una reflexión que iba más allá de lo profesional y lo artístico para apelar a su, a nuestra, relación presente con la imagen, y sus implicaciones existenciales. “Eres uno de los pocos ganadores del Oscar a la mejor dirección de fotografía a quien no le importa que disfruten de tu labor en YouTube”, se le comentaba. “A mí me gusta YouTube. En cualquier caso, no tengo ninguna manera de controlar sus contenidos, así que lo mejor es relajarse y disfrutarlo”.
 A partir de los atentados del 11-S, se produce en el audiovisual de Occidente un descrédito de la ficción del quizá no lleguemos a recuperarnos. El propio Oliver Stone, pese a conseguir aún presupuestos para fábulas como Alejandro Magno (2004), W. (2008) y Salvajes (2012), se aboca al reportaje y el documental. Registros que le confrontan con mandatarios como Fidel Castro, Hugo Chávez o Vladimir Putin, personajes pintorescos y enemigos del estado ante los que seguir explorando facetas de sí mismo, algo que quizá ya no le brinda el panorama sociocultural de su país. No es de extrañar por tanto que se lance a recrear los eventos que hicieron famoso a su paisano Edward Snowden (1983), activista hoy refugiado en Rusia que, en 2013, robó y filtró información clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, para la que trabajaba.
A partir de los atentados del 11-S, se produce en el audiovisual de Occidente un descrédito de la ficción del quizá no lleguemos a recuperarnos. El propio Oliver Stone, pese a conseguir aún presupuestos para fábulas como Alejandro Magno (2004), W. (2008) y Salvajes (2012), se aboca al reportaje y el documental. Registros que le confrontan con mandatarios como Fidel Castro, Hugo Chávez o Vladimir Putin, personajes pintorescos y enemigos del estado ante los que seguir explorando facetas de sí mismo, algo que quizá ya no le brinda el panorama sociocultural de su país. No es de extrañar por tanto que se lance a recrear los eventos que hicieron famoso a su paisano Edward Snowden (1983), activista hoy refugiado en Rusia que, en 2013, robó y filtró información clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, para la que trabajaba.
El resultado, Snowden, es una versión 2.0 de Nacido el 4 de julio, con Joseph Gordon-L evitt recogiendo el testigo de Tom Cruise en el papel de otro patriota joven e inocente que, tras varias decepciones —algunas personales, otras con el sistema—, se redefine como social justice warrior y ocupa su lugar en el sol. Lo interesante es el sentido que dan las imágenes a ese tránsito, muy diferente a la intensidad que caracterizase la película previa. La obsesión de Stone como realizador pasa por prestar a las experiencias de Snowden el vigor de un gran relato, pero lo consigue solo a medias. La de Mantle, más atinada, radica en capturar la luz metafórica del presente, cristalizar en los planos una época en la que lo real es un desierto y lo virtual un panóptico; en la que el avatar es el individuo y el individuo una sombra, y en la que la razón de estado y la sensibilidad social dirimen sus diferencias en una esfera pública a punto de estallar.
evitt recogiendo el testigo de Tom Cruise en el papel de otro patriota joven e inocente que, tras varias decepciones —algunas personales, otras con el sistema—, se redefine como social justice warrior y ocupa su lugar en el sol. Lo interesante es el sentido que dan las imágenes a ese tránsito, muy diferente a la intensidad que caracterizase la película previa. La obsesión de Stone como realizador pasa por prestar a las experiencias de Snowden el vigor de un gran relato, pero lo consigue solo a medias. La de Mantle, más atinada, radica en capturar la luz metafórica del presente, cristalizar en los planos una época en la que lo real es un desierto y lo virtual un panóptico; en la que el avatar es el individuo y el individuo una sombra, y en la que la razón de estado y la sensibilidad social dirimen sus diferencias en una esfera pública a punto de estallar.

Una época en la que la expresión de lo trágico y lo heroico ha dado paso a la mera constatación de lo que es aceptable y lo que no. Mantle prima los reflejos
hasta el infinito de los protagonistas en espejos y cristales, y la fragmentación y multiplicación de sus rostros; las superficies bruñidas del universo hoteles y aeropuertos, y la abstracción luminiscente de televisores, señalizaciones, monitores y pantallas. Al espectador le queda finalmente la sensación de que han pasado mil años desde el mundo de hace treinta años, y, a la vez, de que, para directores como Oliver Stone, solo hay un mundo, el de sus propios fantasmas, por el que no pasa el tiempo.

La sintonía entre Mantle y Danny Boyle es mucho mayor. Antes de T2: Trainspotting habían rodado juntos hasta cinco películas: 28 días después (2002), Millones (2004), Slumdog Millionaire, 127 horas (2010) y Trance (2013). Historias, como apuntábamos hace unos párrafos, acerca de supervivientes, a las que Boyle se sentía muy afín y con las que Mantle había experimentado a placer. Por ello, la aproximación de ambos a Renton y sus colegas, presos aún veinte años después en Edimburgo de sus propios personajes, es desapasionada, inclemente, y está llena de creatividad. 
En un tiempo incapaz de escapar por lo que parece al influjo de imaginarios pretéritos más elocuentes que los actuales, imaginarios frente a los que también el cine está ejerciendo como mera caja fetichista de resonancia, T2: Trainspotting se atreve a apropiarse de los fotogramas analógicos de Trainspotting para someterlos a una intervención digital compleja, que desemboca en una de las requisitorias contra la nostalgia más implacables de los últimos años. Mantle combina en pantalla todo tipo de texturas, sin atender a limitaciones lumínicas y dejando espacio para que las estrategias de montaje y los efectos de posproducción sean partes integrales de su pincelada fotográfica. Los guiños cinéfilos perversos, el expresionismo colorista de las escenas clave, la lectura del filme previo con los útiles del video-ensayo y la representación multimedia, suscitan en un público enganchado a un hito generacional, que esperaba por tanto un espectáculo complaciente, familiar, la impresión de encontrarse inmerso por sorpresa en una pesadilla.

Pesadilla de la que, como subraya el último plano, no será posible escapar si Renton y los suyos —también el espectador—, no cambian el sesgo de sus miradas. T2: Trainspotting es una de las películas más políticas, en el sentido más noble, artístico del término, que se han visto en cines de exhibición comercial en los últimos tiempos. Una película que aboga por el presente como
época factible también para la creatividad y la crítica, como época digna de arrojar sobre sí misma y el pasado que la forjó una luz propia, no prestada.
__________________
DIEGO SALGADO